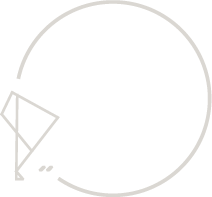INFORME SEMANAL 11 DE AGOSTO

EDITORIAL SV
El foco de la economía se desplazó esta última semana desde la dinámica de las tasas de interés hacia la evolución del tipo de cambio nominal, que en julio acumuló una suba cercana al 14%. ¿Qué explica esta dinámica y qué implicancias tiene hacia adelante?
En primer lugar, el aumento del dólar puede interpretarse como parte de un ajuste en las expectativas del mercado. La evolución de las cuentas externas venía mostrando señales de inconsistencia, aunque el techo al tipo de cambio respaldado por un nuevo programa de endeudamiento externo con el FMI había generado una renovada apuesta al carry trade. Sin embargo, esta propia dinámica alimenta una expansión de la liquidez en pesos que tiende a revertirse por sí sola, en ausencia de un despegue de la inversión en los sectores de la economía real que generan divisas. Esa reversión comenzó semanas atrás y se aceleró con el desplome de las tasas de interés tras el vencimiento de las Letras de Liquidez Fiscal (LEFI). El problema macroeconómico central es que la respuesta del gobierno a esta dinámica –vía suba de tasas de interés para frenar la corrida hacia el dólar– termina trasladando al fisco el costo de las inconsistencias externas. Esto debilita las condiciones para lograr una desinflación sostenida con una economía en funcionamiento normal.
En el plano fiscal, cabe señalar que el plazo promedio ponderado de la última licitación en pesos para financiar al Tesoro fue de apenas 38 días, el menor en seis años. Si se considera todo julio, el plazo promedio de colocación fue de 54 días, una caída significativa respecto a los 292 días registrados en febrero. Se trata del peor registro desde la recuperación del mercado de deuda en pesos en 2020. Por el lado externo, el informe del balance cambiario del BCRA muestra que en junio el déficit de la cuenta de “viajes y otros pagos con tarjeta” fue de USD 863 millones, prácticamente igual al de mayo. En el primer semestre, el déficit acumulado ascendió a USD 5.364 millones, casi alcanzando el total de todo 2024 (USD 5.688 millones), a pesar del alto nivel de liquidaciones del sector agroexportador en los últimos meses.
Respecto al traslado a precios de la reciente suba del tipo de cambio, estimamos que debería ser bajo en términos relativos a la historia reciente, en un contexto en el que buena parte la actividad asociada al mercado interno aún está “fría” y en el que los precios de los granos en el mercado internacional han disminuido en las últimas semanas.
Finalmente, en el frente cambiario, se destacó esta semana que la cotización del dólar futuro para 2026 se ubicó por encima del techo de la banda cambiaria, aunque aún está por debajo para el año 2025. ¿Cómo interpretamos esto? Primero, que el gobierno buscará evitar tocar el techo cambiario antes de las elecciones, agotando de ser necesario otras herramientas como la suba de encajes bancarios –anunciada este jueves– y posibles nuevos aumentos de tasas. En caso de alcanzarse el techo, el BCRA intervendría vendiendo divisas.
Segundo, crece la probabilidad percibida por el mercado de que, tras las elecciones, se modifique el techo de la banda cambiaria. Esta visión es coherente con nuestra expectativa de que en 2025 el país podrá financiar un déficit de cuenta corriente cercano al 2% del PBI, principalmente vía endeudamiento externo, pero que 2026 será un año con mayores riesgos de inestabilidad macroeconómica y financiera, dados los desequilibrios que la economía viene acumulando.
Vamos con una buena y una mala de lo que está pasando en la economía argentina. La buena es que la inflación de julio fue menor al 2%, a pesar del salto cambiario del 13% en el mes (que en parte está siendo revertido en agosto). En el contexto de una economía fría, el traspaso a precios fue bajo, lo que mejora la competitividad cambiaria del país.
La mala es el costo enorme que se está acumulando para el Estado a partir del desentrañamiento de las inconsistencias en las cuentas externas, que se refleja en un aumento brutal en el nivel y en la volatilidad de las tasas de interés a las que se financia en moneda local. La saga que nos llevó a este punto, que se ilustra en la figura “Tasas de interés de referencia” en la página 8 de este informe, se puede sintetizar del siguiente modo:
- El 12 de abril comienza un nuevo programa de endeudamiento con el FMI. Se anuncia un desembolso inicial de 12.000 millones de USD y el régimen vigente de flotación cambiaria entre bandas, junto a un compromiso del BCRA de intervenir vendiendo divisas si el tipo de cambio alcanza un techo. El compromiso se asume como creíble en el mercado, producto de que el BCRA pasa a contar con mayores reservas a partir del endeudamiento con el FMI.
- Las expectativas e incentivos de los participantes del mercado quedan definidos por ese régimen cambiario y el compromiso de intervención, lo que implica un valor de equilibrio temporario del tipo de cambio real menor (más apreciado) que si no existiese ese compromiso de intervención. En las primeras semanas, se da un fuerte comportamiento de “carry trade” en ese equilibrio, que va sembrando las propias condiciones para su reversión, ya que se crea liquidez en pesos creciente sin que haya un despegue de la inversión en los sectores de la economía que generan divisas (que no se benefician de la apreciación del tipo de cambio real).
- Tiempo después, con posiciones de carry trade desarmándose, el BCRA anuncia un cambio en el régimen de política monetaria, comprometiéndose a una libre flotación de la tasa de interés, y desarma las LEFI, que embolsaban una cantidad significativa de liquidez.
- Aquí hay un punto clave a entender: como el cepo se liberó para las personas físicas pero no para las empresas, cuando se toma una decisión de liberar liquidez, debe asumirse que la demanda de crédito privado por parte de las empresas “encepadas” no va a absorber esa liquidez, pues por definición esas empresas tienen exceso de liquidez. De modo que solo podía ser absorbida por las empresas no encepadas o por las personas físicas, pero la economía estaba lejos de tener una temperatura tal que hiciese eso plausible. De modo que, al no haber demanda por esa liquidez liberada, naturalmente se desplomaron las tasas de liquidez.
- Cuando ello ocurre, la conducción económica no sostuvo su compromiso, lo cual es bastante entendible, ya que generaba el temor a un salto mucho más grande del tipo de cambio, e intervino. ¿Cómo siguió la historia? Con el Estado pagando una tasa equivalente mensual de 3,95%, superior al 2,38% que pagaban las LEFI, y el doble de la tasa de inflación mensual de julio.
Hay un problema estructural con el diseño de la política financiera luego del desarme de las LEFI: como desarrolla el informe, se le ha dado al Tesoro un rol que en el resto del mundo tienen los bancos centrales o reservas federales, que es el de la gestión de la liquidez de corto plazo de la economía. Ahora el Tesoro gestiona el “exceso de liquidez” acumulada que antes estaba en LEFI a tasa fija del 29% capitalizable, y que estuvo así durante un año, que fue el plazo de emisión de la LEFI. Al haber liberado esos pesos, ahora el Tesoro tiene que renovar esos pesos que se les dieron a los bancos post-desarme más su propio stock de deuda en pesos, y como el Tesoro solo logra hacerlo a plazos más cortos (y que continúan achicándose), el Estado termina pagando un mayor costo financiero por la volatilidad de tasas.
Volvemos a insistir sobre un punto central de la normalización de la estructura económica argentina: normalizar el problema de la asignación de la liquidez en pos de mejorar la intermediación financiera (es decir, ir deshaciendo el rol del banco central de absorber el exceso “estructural” de liquidez) debía ser un objetivo fundamental del programa macroeconómico, pero ello requería de un abordaje macro integral organizado, y no solamente la fe en que haber obtenido superávit fiscal iba a anclar expectativas de forma infalible. La referencia para ahondar en el problema que enfrentaba (y aún enfrenta) Argentina es el documento “Asignación de la Liquidez y Política Monetaria”, publicado por Fundar y Suramericana Visión.
En definitiva, con la medida de aumentos de los encajes bancarios, analizada minuciosamente en el informe, el Gobierno busca contener el excedente de pesos a costa de incrementar la carga financiera de intereses del Tesoro, subir las tasas de interés de los tomadores de crédito, disminuir aún más la velocidad de la recuperación de la actividad económica y completar el período electoral sin aceleración en la tasa de inflación ni volatilidad adicional del tipo de cambio. Y esto se hace a pesar del bajo traspaso a precios que tuvo la devaluación del tipo de cambio del mes de julio.
¿Por qué el gobierno toma esta medida? Nuestra hipótesis es que la preocupación va más allá del riesgo al aumento de la inflación pre-elecciones, y que lo que pasa es que la conducción económica tiene una fuerte aversión a que el tipo de cambio toque el techo de la banda de flotación y fuerce al BCRA a revelar cuán aferrado está a su compromiso de intervención.
Los invitamos a leer el informe entero, que analiza en mayor detalle estas y otras características del panorama económico, incluyendo la evolución de la oferta de divisas en el mercado oficial de cambios y las expectativas para la cotización del dólar post elecciones. En esta edición debuta un nuevo formato, que esperamos que les guste. Buen fin de semana.